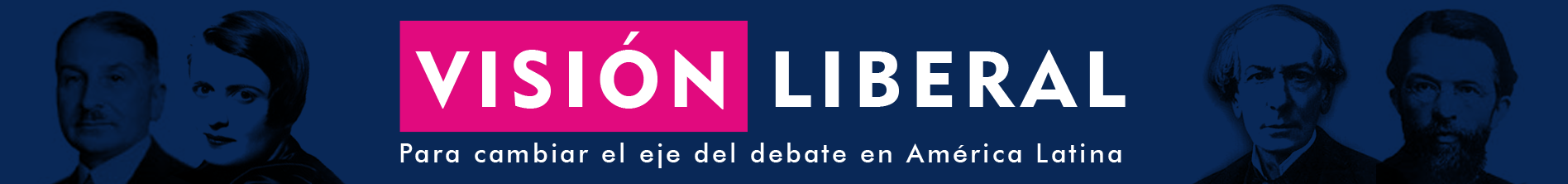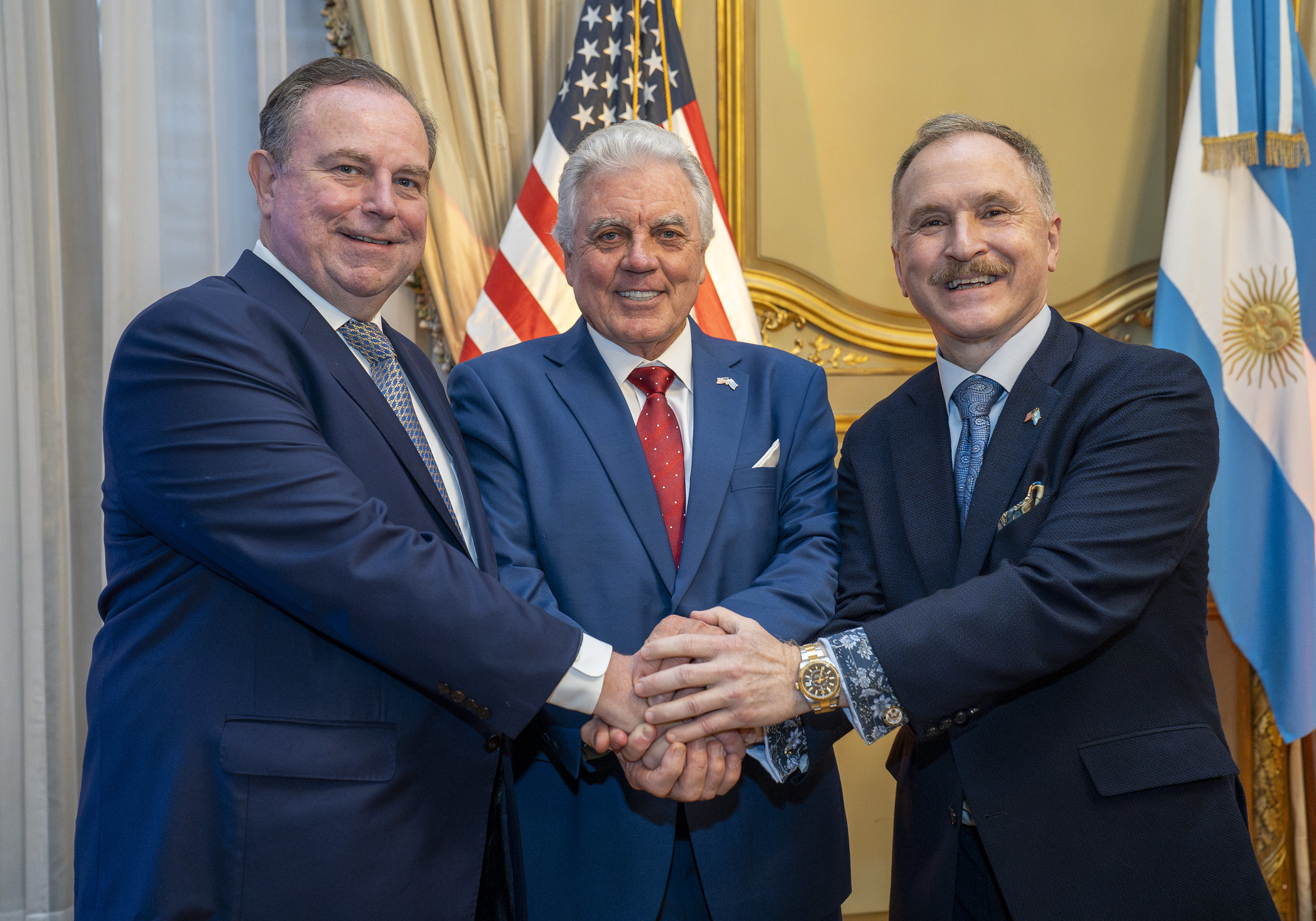Rompiendo las barreras de los estereotipos: el financiero y el intelectual
El debate sobre las dos culturas
En 1959, el físico Charles Percy Snow pronunció su célebre discurso “Las dos culturas”, lamentando la separación entre los científicos y los intelectuales literarios que diezmaba el acervo cultural de Occidente y ponía en peligro su futuro. En dicha oportunidad observó:

Creo que la vida intelectual de toda la sociedad occidental se está escindiendo cada vez más en dos grupos polarizados. (…)
Los intelectuales literarios en un polo, y en el otro los científicos, con los físicos como los más representativos. Entre ambos un abismo de incomprensión mutua, a veces (particularmente entre los jóvenes) hostilidad y desagrado, pero sobre todo falta de entendimiento. Cada grupo tiene una curiosa imagen distorsionada del otro. (…)
Esta polarización representa una pura pérdida para todos nosotros. (…)[1]
El único camino para resolver tal circunstancia hostil al progreso conjunto consistía en limar asperezas: “Cerrar la brecha entre nuestras culturas es una necesidad en el sentido intelectual más abstracto, lo mismo que en el más práctico. Cuando ambos sentidos se desarrollen por separado, no habrá sociedad que pueda pensar con sabiduría”.[2]
Pocas dudas podían caber sobre el diagnóstico, ya que efectivamente las ciencias y las humanidades estaban tomando rumbos separados en lo metodológico, epistemológico y práctico. Pero, más allá de algunas felicitaciones por la iniciativa reconciliadora, aparecían adversarios respecto de la resolución que acusaban a C.P. Snow de querer reivindicar la ciencia en detrimento de la intelectualidad literaria. Por ello, a partir del mencionado discurso y ya entrada la década de 1960, el escenario cultural presenció una disputa entre quienes favorecían a uno u otro campo del saber. Por el lado de la intelectualidad literaria, se encargó de responder el crítico literario Frank Raymond Leavis. Lo acontecido fue relatado por Mario Vargas Llosa del siguiente modo:

Para C. P. Snow, la “cultura científica” representa la modernidad, el futuro, y la “literaria” es la cultura tradicional, que, ciega y sorda a las formidables transformaciones operadas en la vida social por los descubrimientos científicos y las innovaciones de la técnica, pretende ingenuamente encarnar ella sola la cultura con mayúsculas y “administrar la sociedad occidental”.
Los héroes del ensayo de C. P. Snow(…) son los científicos, en especial los físicos, adelantados del progreso, y, en cambio, los que él indistintamente llama humanistas, literatos o intelectuales son más bien una curiosa rémora para la evolución de la humanidad y la universalización de la cultura, una falange arrogante de especialistas empeñados, en contra de la historia, en sostener la preponderancia del humanismo literario en pleno auge de la revolución científica, como alquimistas exorcizando la química o guerreros que optan por el caballo y la lanza en la era del tanque y la bomba atómica.
(…) Para Leavis la noción de cultura, de actividad cultural, implica un enriquecimiento del espíritu, no la adquisición de nuevos conocimientos, algo que puede ser complementario de aquella experiencia espiritual o no serlo. Si no lo es, estos conocimientos no forman parte de la cultura, son meras informaciones que en sí mismas carecen de valor, algo que sólo alcanzan indirectamente, cuando -y si- la técnica las aprovecha para determinada función o servicio. Leer a Dickens, escuchar a Mozart y ver un Tiziano son actividades esencialmente distintas a averiguar qué significan la aceleración o la partición del átomo.
Aquellas experiencias son de instantáneo y largo efecto a la vez, e imposibles de cuantificar de manera funcional, pues decir que producen placer a quien las vive y predisponen al espíritu para comprender mejor al resto del mundo, para soportarlo y soportarse a sí mismo, no las agota: éstos, son conocimientos objetivos, cuya importancia depende exclusivamente del beneficio práctico que para una colectividad pueda extraer de ellos la técnica. Confundir cultura con información es cosa de gentes incultas, convencidas de que la cultura tiene o debería tener un valor de uso, semejante al de aquellos saberes que dan derecho a un título o el ejercicio de una profesión.
El doctor Leavis no estaba contra las profesiones liberales ni los oficios técnicos, pero, en las antípodas de C. P. Snow, que aspiraba a reformar la Universidad, acercándola cada vez más a la ciencia y a la técnica y alejándola de las humanidades, proponía, más bien, apartar a la Universidad de toda enseñanza práctica y concentrarla en la preservación y promoción de los conocimientos humanísticos más imprácticos, como las lenguas clásicas, las culturas y las religiones extinguidas, y, por supuesto, la literatura y la filosofía. Politécnicos y escuelas especializadas se encargarían de formar a los futuros abogados, ingenieros, médicos, economistas y expertos en las cada vez más numerosas variedades de la tecnología.

Como en la Edad Media, o poco más o menos, la Universidad sería un recinto imperturbable a la solicitación de lo inmediato y lo pragmático, una permanencia espiritual dentro de la contingencia histórica, una institución entregada a la preservación y continuación de cierto saber, inútil desde una perspectiva funcional, pero vivificador y unificador de todos los otros conocimientos en el largo plazo y sustento de una espiritualidad sin la cual, a merced únicamente de la ciencia y la técnica, la sociedad se precipitaría tarde o temprano en -actualizadas formas de barbarie.[3]
Si bien Snow y Leavis comentaron hace tiempo, un rápido vistazo por los debates del siglo XXI empezada su tercera década nos permite entender que el asunto no ha sido zanjado. Y si de las declaraciones de muchos protagonistas dependiera, lejos de la reconciliación entre científicos e intelectuales de las humanidades, el camino de la separación seguiría hacia el del divorcio.
En ciencia se siguen posiciones como la de Stephen Hawking –“La filosofía está muerta”[4]– o Neil deGrasse Tyson –“Los filósofos realmente creen que están haciendo preguntas profundas sobre la naturaleza”-, es decir, dar por muerta o subestimar la filosofía. Por el otro lado, los filósofos siguen posiciones del posmodernismo como la de Richard Rorty –“No hay actividad llamada ‘conocer’ que tenga una naturaleza a ser descubierta, y sobre la cual los científicos naturales sean particularmente habilidosos. Solamente está el proceso de justificar creencias frente a audiencias”[5]-, o la de Jean-François Lyotard –“Nunca el descubrimiento científico o técnico ha estado subordinado a una demanda surgida de las necesidades humanas. Siempre se ha movido por una dinámica independiente de lo que los hombres consideran deseable, beneficioso, confortable (…)”[6].-, confluyendo en sus argumentos escepticismo, relativismo, ideologización y politización.
Ciencia y filosofía en los albores de la historia del pensamiento occidental caminaban de la mano, y en una persona se fundían ambos caracteres, de científico y filósofo. Hoy en día, reconocidos representantes de uno y otro campo se oponen a que eso vuelva a suceder.
Este debate entre ciencia e intelectualidad literaria, ciencia y filosofía, se traslada también a lo concreto y lo abstracto, lo técnico específico y lo principista general. Así se manifiesta en los arquetipos de la mente financiera y la mente intelectual.
Antinomias culturales
En el estado presente de nuestra cultura occidental, y no sin culpa de ambos lados, yace una antinomia entre el arquetipo financiero y el arquetipo intelectual.[7] El primero está preocupado por los números, los mercados, y es un frío calculador; y maneja el estereotipo que el segundo se preocupa por cosas no importantes e inaplicables. El segundo está preocupado por las ideas, la sociedad, y es un sensible evaluador; y maneja el estereotipo que el primero se preocupa por cosas irresponsables y de mala aplicación. El primero se enorgullece de concentrarse en lo concreto y en lo técnico. El segundo se enorgullece de concentrarse en lo abstracto y subyacente.
Si bien las descripciones resultan palpables en casos particulares, sería injusto extenderlas a todos y cada uno de los supuestos, y además inconveniente. La mente financiera necesita principios filosóficos y morales que guíen su acción, y algunas explícitamente los implementan. A su turno, la mente intelectual necesita evitar las abstracciones flotantes bajando los principios a los hechos y la acción, y algunas eficazmente lo logran.

¿Por qué, entonces, seguir fomentando una brecha perjudicial? El especialista de un lado no tiene que ser necesariamente especialista del otro, pero una armonización de aportes para que una mente maneje conocimientos integrados y complementarios es tan atractiva intelectualmente como constructiva técnicamente. En vez de una escisión -que a veces ni siquiera se basa en visiones del mundo irreconciliables o postulados científicos contrapuestos, sino en disputas de soberbias y terquedades-, a la buena educación le interesa una saludable integración.
Qué provoca la separación
Veamos dos supuestos de cada lado que contribuyen a la escisión. No se pretende aquí agotar motivos u ofrecer una lista taxativa, pero sí ofrecer una vista panorámica para entender lo que está por encima y por debajo de la brecha.

Empecemos por el lado intelectual. El llamado “gurú de las finanzas personales” y mundialmente famoso Robert Kiyosaki, autor del best seller “Padre rico, padre pobre”, constantemente señala los diferentes tipos de educación existentes y la falla en nuestro sistema que nos priva de una de ellas. Recibimos educación académica, que nos enseña a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. Recibimos educación profesional, que nos enseña a trabajar por dinero. Pero en la mayoría de los casos, no recibimos educación financiera, que nos enseña a que el dinero trabaje para nosotros.[8] Entonces, la gente suele terminar sus estudios primarios, secundarios, incluso universitarios, con dominio académico y profesional, pero en la absoluta ignorancia del mundo financiero, el mercado de valores y las inversiones. O peor aún, con alguna noción de segunda mano colada por algún medio cultural que le genera desconfianza, recelo y temor. Un terreno fértil para el prejuicio y el sesgo de confirmación.
Además, pulula una visión, más o menos explícita, difundida en amplios círculos culturales, que apunta contra los ricos como individualistas desalmados, contra el dinero como el origen de todos los males, y contra la acumulación de capital como un juego de suma cero donde lo obtenido por uno le falta a otro. De lo que deriva el resentimiento hacia quienes amasan una fortuna a sus ojos ilegítima por comparación y turbia por definición.

¿Qué sucede cuando sumamos ambos supuestos? El desconocimiento, el ataque infundado, y las malas conclusiones nacidas de malas premisas. Hay personas que aún con poca educación académica y nula educación profesional, han sabido receptar enseñanzas de formación financiera y se han hecho millonarias, multimillonarias, billonarias. Del otro lado, están quienes han puesto su mayor esfuerzo en completar la educación académica y explotar la educación profesional, pero ignoran por completo la educación financiera, y pelean día a día por mantenerse a flote pagando las cuentas.
La frustración por no progresar, y el nerviosismo de tener que mantener familia, se agregan a la visión de la riqueza como explotación, el dinero maldito y los rapaces millonarios. Entonces ya no hay simplemente un planteo personal sobre mejoramiento y cambio positivo, sino una búsqueda de culpables, que pone el foco en otros, que demoniza y calumnia, que exime de responsabilidades propias y elige mal al enemigo.
Pasemos ahora al lado financiero. Por un lado, hay mucho colectivismo ético imperante en las ciencias sociales, que enseña a poner el bien común por encima del bien individual, a sacrificar de manera altruista el interés propio por el interés del prójimo independientemente de su valor o merecimiento, y a pensar en la realización de los fines de la comunidad antes que las aspiraciones personales. A esto se le suma el socialismo o progresismo político que proponen criterios sociales para medir la propiedad privada en función del beneficio que aporta al resto y no solamente al dueño, y esquemas progresivos de redistribución mediante los cuales se les quita a productivos para darle a no productivos. Esto tiende a generar la percepción en quien quiere cuidar su dinero y acrecentar su fortuna con habilidades financieras de que será penalizado por sus méritos, incluso vilipendiado por atreverse a tener más de lo que la sociedad considere normal o suficiente, y que aun siendo un alma caritativa que contribuye con donaciones no podrá cumplir los estándares sociales al tener una imagen imposible de limpiar.
Por otro lado, en sectores de contenido financiero se contribuye a difuminar el hombre de paja intelectual que habla sinsentidos, carece de pragmatismo, no le gusta trabajar duro y es incapaz de explicar algo que interese al progreso verdadero. Con falacias y generalizaciones incorrectas, es difícil pensar que la mente financiera quiera acercarse a la filosofía o al campo de las humanidades con un sincero interés para aprender algo distinto que podría encausar o contribuir a su actividad principal.
Sumando ambos supuestos, la mente financiera resume su visión en la máxima “No le des importancia a la filosofía… o huye de sus garras”.
Qué hacer para solucionar la separación: reponer el faltante, y mejorar el stock
Intentemos lo contrario a la escisión: el acercamiento entre la mente financiera y la mente intelectual. Para ello, será imprescindible incluir en nuestros intereses la formación que falta en escuelas y universidades: la educación financiera. No para obligar a alguien a transformarse en un inversor, pero sí para ofrecerle la posibilidad de que evalúe el mercado de valores, las posibilidades de crecimiento que ofrece, los riesgos que se toman, y elija libremente si quiere trabajar por dinero o –también, o exclusivamente- poner al dinero a trabajar para él. Además, se viene con fuerza la era de las criptomonedas, que escapan al monopolio gubernamental y la manipulación de los bancos centrales, por lo que hay todo un mundo nuevo de activos digitales para conocer.

Sin estacionarnos en ello, revisemos para mejorar la educación que ya se está brindando. ¿Cuántos estudiantes egresan de la carrera de filosofía, o de carreras donde cursan filosofía, conociendo obra y posiciones de filósofos posmodernos pero ignorando por completo el objetivismo de Ayn Rand? ¿Diríamos que hay simetría y equidad entre la enseñanza de la filosofía liberal de la Ilustración y los Padres Fundadores de Estados Unidos y la filosofía de los alemanes con Kant, Hegel, Marx y Heidegger a la cabeza? Es menester que los alumnos no terminen su formación académica simplemente recitando socialismo y listos para insertarse en el progresismo, sino que conozcan al liberalismo y al capitalismo, y puedan comparar, juzgar y eventualmente elegir en base al propio criterio. Una mente financiera no se prepara solamente con números, ni se incuba correctamente en un ambiente rabiosamente hostil; también precisa de principios organizativos y justificaciones éticas para ejercer sus aptitudes con confianza, entereza y respaldo moral.
El camino del acercamiento entre el financiero y el intelectual es el del respeto mutuo, y para ello se precisa respetar tanto la filosofía que reconoce el valor de la libertad y el derecho de propiedad, como la actividad financiera de generación, multiplicación y cuidado del dinero, y la iniciativa y el crecimiento empresarial.
A mí me hubiese gustado recibir educación académica, profesional y financiera. ¿Y a usted?
[1] Snow, C.P.; Las dos culturas, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2000, p. 75-82
[2] Ibídem; p. 116
[3] “Las dos culturas”, Mario Vargas Llosa, El País, 26/12/1992
Link: [https://elpais.com/diario/1992/12/27/opinion/725410807_850215.html]. Última consulta: 01/09/2020
[4] Philosophy is Dead | Stephen Hawking | Google Zeitgeist
Link: [https://www.youtube.com/watch?v=pdLdA8E1Oa0]. Última consulta: 05/08/2020
[5] Rorty, R. Philosophy and Social Hope. Harmondsworth: Penguin Books, 1999. Citado en: Kremer, A. (2009). Rorty on Science and Politics. Human Affairs 19, 1, 68-77, Available From: De Gruyter
https://doi.org/10.2478/v10023-009-0022-z [Accessed 28 July 2020]
[6] Diéguez, Antonio; “La ciencia desde una perspectiva postmoderna: Entre la legitimidad política y la validez epistemológica”, publicado en las actas de las II Jornadas de Filosofía: Filosofía y política (Coín, Málaga 2004), Coín, Málaga: Procure, 2006, pp. 177-205.
[7] Si bien la palabra intelectual en un sentido amplio se adecúa válidamente a quienes integran uno y otro lado, en muchas ocasiones se reserva para las personas de las humanidades, las ciencias sociales, literarios, o el conocimiento abstracto en general. Pero ese es otro debate que no pretendemos abordar aquí.
[8] Los 3 tipos de educación que deberíamos recibir en la vida, por Robert Kiyosaki
Link:[https://vivaelnetworking.com/consejos/los-3-tipos-de-educacion-que-deberiamos-recibir-en-la-vida-por-robert-kiyosaki]. Última consulta: 02/09/2020