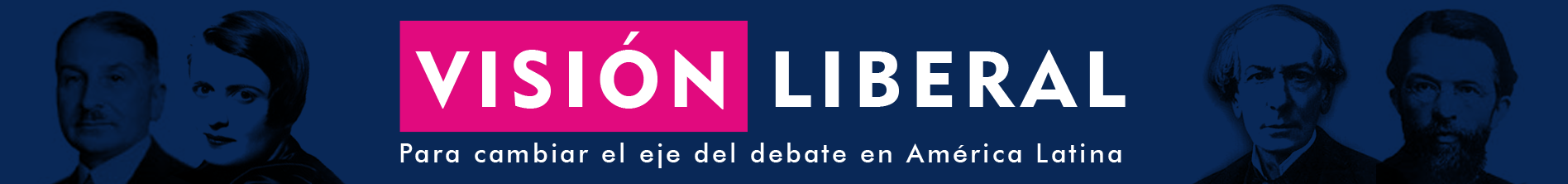Esta es una sentencia que se repite mucho: circular despreocupadamente esparciendo un virus mortal es un acto de agresión contra otros. Se me ocurren algunas observaciones para refutar o, al menos, morigerar esta postura que pretendería basarse en el principio de daño de John Stuart Mill. Pero, primero, propongo pensar que es totalmente cierta. Los homo sapiens transportamos y transmitimos bacterias y virus de todo tipo. Es parte de nuestra naturaleza.
Mas, ¿consideramos realmente que todo virus que transmitamos implicaría un acto de agresión? En Argentina mueren cerca de 30.000 personas por año a causa del virus de la influenza, que resulta fatal para algunas personas inmunodeprimidas y ancianas. Esas decenas de miles de personas muertas recibieron el virus de alguien. ¿Por qué nunca vimos antes conductas homicidas en la transmisión de la gripe?
Una respuesta sería que la gripe no es tan contagiosa como el coronavirus. Esto parece ser cierto, pero a los fines de si una conducta representa una agresión o no ¿esto es significativo? ¿En qué medida?
Si Juan transmite a Pedro el virus de la influenza y Pedro muere, o si José transmite a Pedro el coronavirus y Pedro muere, lo cierto es que en ambos casos Pedro murió.
Se podría sostener que en términos agregados en el coronavirus hay más Pedros que en la influenza. Esto es correcto. Ahora bien, ¿es un criterio satisfactorio? ¿Por qué transmitir un virus potencialmente mortal sería un acto de agresión y transmitir otro virus potencialmente mortal no lo sería?
Además ¿por qué ceñir sólo el daño a la muerte? ¿No cabría indemnizar por daños y perjuicios a cualquier personas al que le contagiamos coronavirus, o incluso influenza, y se tiene que pasar unos días en cama?
A más de lo anterior, el considerar que vivir despreocupadamente esparciendo un virus mortal es un acto de agresión implica una suposición fuerte: que el sujeto efectivamente tiene el virus. Este es un punto muy importante. No parece ser lo mismo restringir la libertad circulatoria de alguien infectado que restringir la libertad circulatoria de alguien sólo por pertenecer, inevitablemente, a la especie homo sapiens.
Las medidas restrictivas, insólitas en la historia de la humanidad, no discriminan si uno ya tuvo el virus, si nunca lo tuvo, si es paciente de riesgo o no. Todos adentro, no por tener el virus sino por tener un cuerpo capaz de tenerlo. Y así durante meses. Uno sigue sorprendido de la desproporción.
Por último, la sentencia vivir despreocupadamente esparciendo un virus mortal es un acto de agresión también requiere un matiz en lo de “virus mortal”.
“Potencialmente mortal” resulta mucho más preciso, habida cuenta de que la mortalidad del COVID-19, si bien todavía no hay un número preciso, ronda el 0,23% según un informe de Ioannidis para la OMS. O sea, una persona de cada 434 infectados muere. En edades menores de 70 años la tasa baja a 0,05%, es decir que muere una persona cada 2.000 infectados. Esto no hace menos dramática la situación del que muere, claro está.
Sin embargo, esto no debería llevar a igualar falazmente contagio con muerte. Es desproporcionadamente más la gente contagiada que la pequeña proporción que puede fallecer de esto (y que debería ser la población a enfocarse). Recordemos que, contra los cálculos agoreros de Neil Ferguson -el científico del Imperial College que realizó el modelo que convenció al premier británico Boris Johnson de cerrar Reino Unido- estimaba hasta 40 millones de muertos para el 2020 en el peor escenario. No llegamos a dos millones aún (y Neil Ferguson fue despedido de su cargo de asesor del Primer Ministro porque lo encontraron rompiendo la cuarentena para ver a su amante, aunque esa ya sea otra historia). Pasemos, entonces, a otra de las tesis que se repiten en tiempos
de coronavirus.