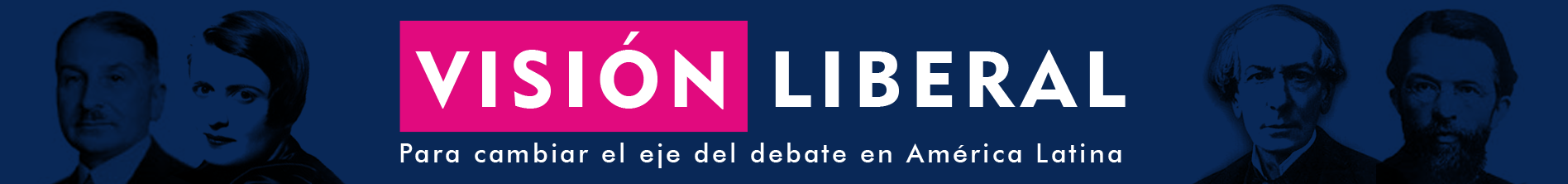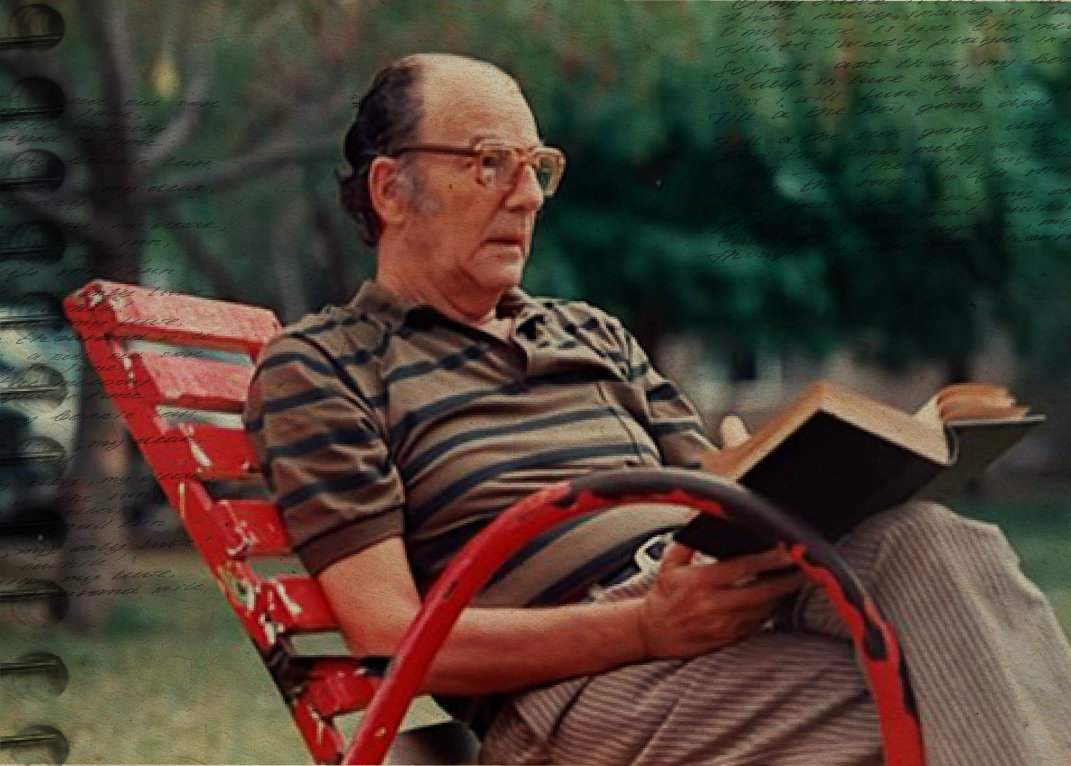La crisis en Kenia ha revelado las fisuras de un modelo impuesto desde el FMI y respaldado por EE.UU. Mientras el gobierno de William Ruto se hunde en la ilegitimidad, una juventud organizada en redes sociales emerge como actor político y cuestiona con fuerza la lógica del endeudamiento, la represión y el neocolonialismo en África Oriental.

Por Beto Cremonte. Durante las últimas décadas, Kenia fue presentado por los organismos multilaterales y las potencias occidentales como un “modelo africano de estabilidad” en medio de un vecindario marcado por conflictos crónicos. Con su capital Nairobi convertida en un nodo de negocios, tecnología y diplomacia regional, y su ejército como pieza clave en operaciones internacionales (como la misión de la ONU en Somalia), Kenia se consolidó como uno de los principales aliados de EE.UU. en África Oriental. Sin embargo, esa fachada de estabilidad comenzó a resquebrajarse en 2023 con el regreso de fuertes protestas sociales contra el aumento del costo de vida.
La situación se agravó drásticamente en 2024 y, en julio de 2025, estalló una nueva oleada de movilizaciones masivas lideradas por jóvenes, estudiantes, trabajadores informales y usuarios de redes sociales. El punto de quiebre fue el anuncio de una ley de reformas fiscales impulsada por el presidente William Ruto, en línea con exigencias del FMI, que incluía nuevos impuestos sobre productos básicos y servicios digitales.
Los disturbios dejaron decenas de muertos y cientos de heridos por la brutal represión policial, pero también marcaron el nacimiento de un nuevo actor político: la “Generación Z keniana”. Jóvenes nacidos en la era digital, con una fuerte conciencia social y escasa vinculación con los partidos tradicionales, que denunciaron tanto la desigualdad estructural como la injerencia de intereses extranjeros en la política económica nacional.
Kenia, que en los foros de inversión era presentada como una “startup nation africana”, se enfrenta ahora a un colapso político sin precedentes desde la violencia postelectoral de 2007-2008. La caída en picada de la legitimidad del gobierno, el creciente descrédito del sistema de partidos y el rechazo frontal al orden neoliberal, desafían no solo a las elites locales, sino a todo el esquema de gobernanza financiera y geopolítica occidental en África del Este.

La revuelta de la Generación Z: espontaneidad, redes y ruptura
La irrupción de la Generación Z como fuerza social y política tomó por sorpresa a las clases dirigentes. Sin una conducción formal, sin líderes reconocidos, sin partidos ni sindicatos tradicionales al frente, los jóvenes kenianos articularon su malestar a través de las redes sociales, sobre todo TikTok, X (ex Twitter) e Instagram, donde circularon consignas como #RejectFinanceBill2024, #OccupyParliament, #RutoMustGo o #GenZPower.
El desencadenante inmediato fue el proyecto de ley presupuestaria enviado por el Ejecutivo al Parlamento en junio de 2025, que buscaba ampliar la base tributaria a sectores populares mediante la creación o aumento de impuestos sobre productos cotidianos como pan, leche, transporte público y transacciones móviles. Pero el rechazo social excedió lo fiscal: fue una denuncia generalizada contra un sistema económico que excluye a la mayoría y favorece a una élite cada vez más vinculada a intereses extranjeros. Como señala la socióloga keniana Dr. Wandia Njoya, “la protesta de la Generación Z es más profunda que una oposición a un impuesto: es un rechazo frontal a la desigualdad estructural y a la percepción de que el gobierno responde más al FMI y a los EE.UU. que al pueblo keniano”.
Este movimiento juvenil se ha caracterizado por un lenguaje político nuevo, directo, irreverente, y por una fuerte apelación a símbolos nacionales: cantos del himno, imágenes de la bandera, ocupaciones pacíficas del Parlamento. Todo ello enmarcado en una crítica feroz al cinismo de las clases políticas tradicionales, tanto oficialistas como opositoras, a quienes se acusa de “colaboracionismo” con el sistema. La muerte de más de 40 manifestantes a manos de la policía, el secuestro de activistas, el cierre de cuentas bancarias a influencers críticos y la militarización del Parlamento, no hicieron más que profundizar la radicalización del movimiento, que por momentos ha rozado características insurreccionales. En palabras del analista político Gabriel Oguda, “esta no es una protesta más: es el comienzo de una nueva conciencia política en Kenia, forjada en la frustración, la precariedad y el desprecio al cinismo de las élites”.
La prensa occidental, que en un principio minimizó o ignoró las manifestaciones, comenzó a prestar atención cuando las imágenes de miles de jóvenes enfrentando con creatividad, indignación y valentía al poder del Estado recorrieron el mundo. No obstante, la mayoría de los análisis fuera del continente siguen sin comprender la dimensión histórica de lo que se está gestando en Kenia: una generación que está dispuesta a interrumpir la gobernabilidad neoliberal y a imaginar nuevos futuros sin tutela externa.
Las críticas libertarias a las políticas económicas de Trump ignoran las limitaciones estructurales de EE.UU., como un presupuesto comprometido por Biden y la rigidez del gasto obligatorio.
— Visión Liberal (@vision_liberal) July 16, 2025
A pesar de ello, Trump ha logrado avances fiscales significativos, y su “Big Beautiful… pic.twitter.com/VqJRGJwDjZ
William Ruto: el fracaso de un operador del capital financiero global
La figura de William Ruto representa una síntesis entre el oportunismo político local y la subordinación estructural al capital financiero internacional. Su llegada al poder en 2022 fue presentada como una ruptura con la vieja clase dirigente del país. De origen humilde y con un discurso centrado en el empoderamiento económico popular —a través del llamado “bottom-up economic model”— Ruto prometía redistribuir riqueza, reducir la dependencia externa y representar a los sectores marginados. Sin embargo, su gobierno se convirtió rápidamente en una pieza más del engranaje neoliberal.
Ruto consolidó una alianza estratégica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde 2021 había reanudado su influencia en el país con un paquete de financiamiento de 2.3 mil millones de dólares bajo condiciones estrictas. A cambio de esos fondos, el gobierno asumió compromisos de “consolidación fiscal” que incluyeron aumento de impuestos, reducción de subsidios, privatizaciones y ajustes estructurales.
Según datos del propio FMI, la deuda pública de Kenia pasó del 48% del PIB en 2014 al 70% en 2024, con un 56% de esa deuda denominada en moneda extranjera. La presión para asegurar el pago de intereses llevó a Ruto a imponer durísimas reformas tributarias regresivas, bajo el pretexto de “sacrificios patrióticos”. Al mismo tiempo, el presidente fortaleció su vínculo con EE.UU. como garante de legitimidad internacional. En 2024, firmó acuerdos de cooperación en materia de seguridad, ciberinteligencia y comercio, y ofreció tropas kenianas para encabezar la misión militar en Haití, una operación impulsada por Washington para frenar el desborde de las pandillas fuera de control.
El sociólogo ugandés Yusuf Serunkuma, en un artículo publicado en Pambazuka News, definió a Ruto como “un político posmoderno: sin ideología, sin lealtades históricas, sin raíces populares. Su única coherencia es con los intereses del capital financiero global”. Ese modelo no solo ha fracasado en términos económicos (inflación por encima del 9%, desempleo juvenil del 67%, deuda externa insostenible), sino que también ha erosionado los fundamentos de la legitimidad democrática. Ruto ha perdido el apoyo popular en tiempo récord, mientras crece la percepción de que su gobierno ya no representa al pueblo keniano, sino a sus acreedores.

FMI, EE.UU. y el control neocolonial
Kenia es un caso paradigmático de cómo operan las nuevas formas de control imperial en África: sin necesidad de invasiones ni dictaduras, la subordinación se ejerce a través de mecanismos financieros, tratados de cooperación y pactos de seguridad que limitan severamente la soberanía de los Estados.
Desde 2021, el FMI ha sido el principal arquitecto de la política económica keniana. Las llamadas “misiones técnicas” del organismo operan como verdaderos gabinetes paralelos, que revisan el gasto público, condicionan los presupuestos nacionales y monitorean en tiempo real la ejecución de las reformas. Esto ha llevado a lo que la investigadora nigeriana Rahina Musa llama una “externalización del gobierno”: los Estados africanos administran decisiones diseñadas en Washington y Bruselas, y las aplican sin mediación popular.
EE.UU., por su parte, ha reforzado su influencia sobre Nairobi desde múltiples frentes:
- Militar: a través de AFRICOM, mantiene presencia operativa en Manda Bay y coopera en operaciones antiterroristas en Somalia.
- Tecnológico: financia proyectos de digitalización y vigilancia mediante USAID y el Departamento de Estado.
- Político: promueve reformas institucionales “de gobernanza” que se alinean con sus intereses estratégicos en la región.
En 2024, la administración Biden calificó a Ruto como “un socio confiable para la estabilidad regional” y elogió su compromiso con las “reformas estructurales”. Esta complicidad occidental ha sido particularmente elocuente frente a la represión de las protestas: mientras organismos africanos y movimientos sociales denunciaban violaciones a los derechos humanos, las potencias callaban o relativizaban la violencia estatal.
Este doble estándar forma parte de una lógica más amplia: las democracias africanas solo son celebradas cuando son funcionales al orden internacional. Cuando sus pueblos interrumpen ese consenso, como ocurre hoy en Kenia, rápidamente son presentados como “desestabilizadores”, “populistas” o “amenazas a la gobernabilidad”.
[Cómo funciona la caja negra que define lo que vemos al acceder a una red social]
— Visión Liberal (@vision_liberal) July 16, 2025
Los algoritmos de recomendación, basados en comunidades de gustos, definen lo que consumimos en redes sociales y plataformas digitales.
Desde la música hasta la política, su impacto transforma… pic.twitter.com/1zk01NZhAI
La Unión Africana y los silencios del panregionalismo
En medio de una de las crisis sociales más importantes del África contemporánea, la Unión Africana (UA) ha mantenido un silencio alarmante. Ni la represión brutal de las fuerzas de seguridad ni la denuncia de decenas de ONG y movimientos sociales sobre las violaciones de derechos humanos han sido abordadas con seriedad por el bloque panafricano.
Este comportamiento no es nuevo. Como ha señalado la intelectual senegalesa Aminata Traoré, la UA actúa muchas veces como “una correa de transmisión de intereses externos, incapaz de expresar una voz africana verdaderamente soberana”. Su rol actual se parece más al de un foro diplomático ceremonial que al de una organización articuladora de resistencias frente al neocolonialismo. A diferencia de otras expresiones panafricanistas recientes —como la Alianza de Estados del Sahel (AES), que rompe con la CEDEAO y el neocolonialismo francés—, la UA ha optado por la neutralidad cómplice, en nombre de una estabilidad que se construye sobre el dolor de los pueblos.
Los jóvenes kenianos han comenzado a cuestionar también esa institucionalidad: en las marchas se escuchan cánticos que denuncian la traición de las élites africanas, acusadas de vivir en burbujas diplomáticas y ser parte del sistema de opresión. “La Unión Africana no nos representa”, dice una pancarta viralizada en redes.
“Nos gobierna el FMI, y ellos solo se sientan a mirar”.

La mirada de los países vecinos: ¿aislamiento o efecto contagio?
La crisis keniana ha comenzado a generar inquietud en el vecindario. Uganda, bajo el control del veterano autócrata Yoweri Museveni, ha reforzado su aparato represivo ante el temor de que las protestas crucen la frontera. La juventud ugandesa comparte con la keniana una situación de precariedad estructural, falta de oportunidades, represión política y frustración con gobiernos eternizados en el poder.
Tanzania, históricamente más estable, ha tomado distancia del conflicto pero vigila de cerca la situación. El gobierno de Samia Suluhu Hassan ha mantenido una política de reformas moderadas, pero enfrenta una sociedad civil cada vez más movilizada. Etiopía, inmersa en sus propias crisis internas tras la guerra en Tigray y los conflictos con la región de Amhara, ha evitado pronunciarse. Sin embargo, comparte con Kenia importantes corredores logísticos y estratégicos, por lo que un colapso institucional en Nairobi tendría consecuencias regionales directas. Sudán del Sur, por su parte, depende económicamente de su frontera con Kenia, y teme que la inestabilidad ponga en riesgo sus exportaciones de petróleo a través del puerto de Mombasa.
En general, los gobiernos vecinos temen un efecto dominó, especialmente si el descontento juvenil se transforma en una ola de movilización regional, al estilo de las protestas del norte de África en 2011. La gran diferencia, sin embargo, es que esta vez no se trata de revueltas espontáneas sin horizonte. En Kenia hay una generación que comienza a organizarse políticamente desde abajo, sin partidos, sin caudillos, con una profunda conciencia anticolonial.
[¿Temen más los conservadores al cambio climático que los liberales?]
— Visión Liberal (@vision_liberal) July 11, 2025
Un informe de Zero Ideas revela que la mayoría de los conservadores en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Polonia están preocupados por el cambio climático, superando en número a los liberales debido a su mayor… pic.twitter.com/lgGTaBzpNv
Kenia en cifras: el peso del ajuste
Deuda pública total (2024):
Kenia acumuló una deuda equivalente al 70,2% del PBI, con un 56% en moneda extranjera. Solo en 2025, deberá pagar más de 4.300 millones de dólares en intereses. [Banco Central de Kenia]
Acuerdos con el FMI:
Desde 2021, Kenia mantiene un acuerdo de Servicio Ampliado de Crédito (SAF/ECF) por 2.34 mil millones de dólares, con condicionalidades sobre subsidios, impuestos y privatización de activos estatales. [FMI]
Inflación interanual (junio 2025):
9,1%, con picos del 13,4% en productos alimentarios y transporte urbano. [Instituto Nacional de Estadística de Kenia]
Desempleo juvenil (15-34 años):
67%, el más alto del África Oriental. En zonas urbanas llega al 73%. [PNUD / World Bank Youth Report 2024]
Presupuesto de seguridad nacional (2025):
Casi el 14% del gasto público está destinado a defensa, inteligencia y fuerzas policiales. Es el sector que más creció en términos relativos desde 2022. [Presupuesto Nacional]
Nuevos impuestos propuestos en la Ley Financiera 2025:
- 16% al pan
- 2,5% al uso de plataformas digitales
- Incremento del 5% a combustibles
- Impuesto ecológico sobre vehículos de segunda mano
- Contribución obligatoria del 3% al fondo nacional de vivienda
Ayuda militar de EE.UU. a Kenia (2023-2024):
Más de 138 millones de dólares en asistencia técnica, equipamiento y formación. [U.S. Department of Defense / USAID]

Una encrucijada africana
Lo que ocurre hoy en Kenia no es un hecho aislado ni un accidente coyuntural. Es la expresión de una crisis más profunda: la del agotamiento del modelo neoliberal impuesto por Occidente a las sociedades africanas. Durante décadas, los países africanos han sido gestionados como unidades económicas al servicio del mercado global, donde el valor humano se mide en función de su utilidad para las inversiones externas. La irrupción de la Generación Z keniana señala un punto de inflexión. Su rechazo al FMI, su crítica a los políticos alineados con Washington, su uso radical de las redes sociales como espacio político, marcan el inicio de un nuevo tiempo. Un tiempo incómodo para las élites, pero esperanzador para los pueblos.
La historia africana está llena de momentos de ruptura. El desafío actual es que esta ruptura no sea simplemente destituyente, sino que dé lugar a nuevas formas de soberanía, economía popular, democracia directa y construcción colectiva. No se trata de volver al pasado, sino de avanzar hacia un futuro descolonizado, en el que los pueblos africanos dejen de ser administrados por organismos internacionales y empiecen a gobernarse por sí mismos. En palabras del historiador panafricanista Hakim Adi: “Los jóvenes africanos de hoy deben recuperar el proyecto inconcluso de liberación que fue frustrado por el neocolonialismo. La lucha de Kenia no es local: es continental y global”.
*Beto Cremonte, docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.