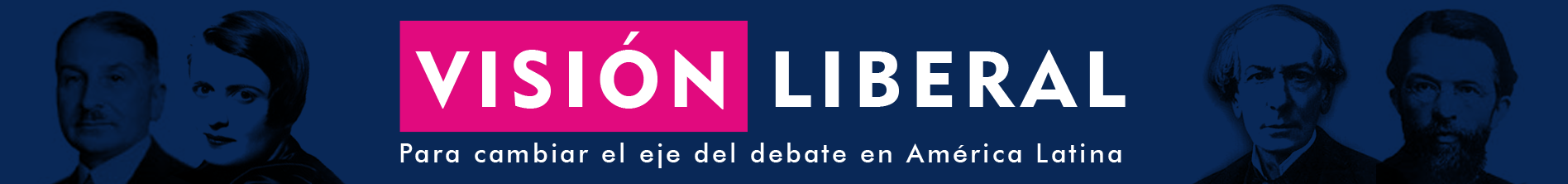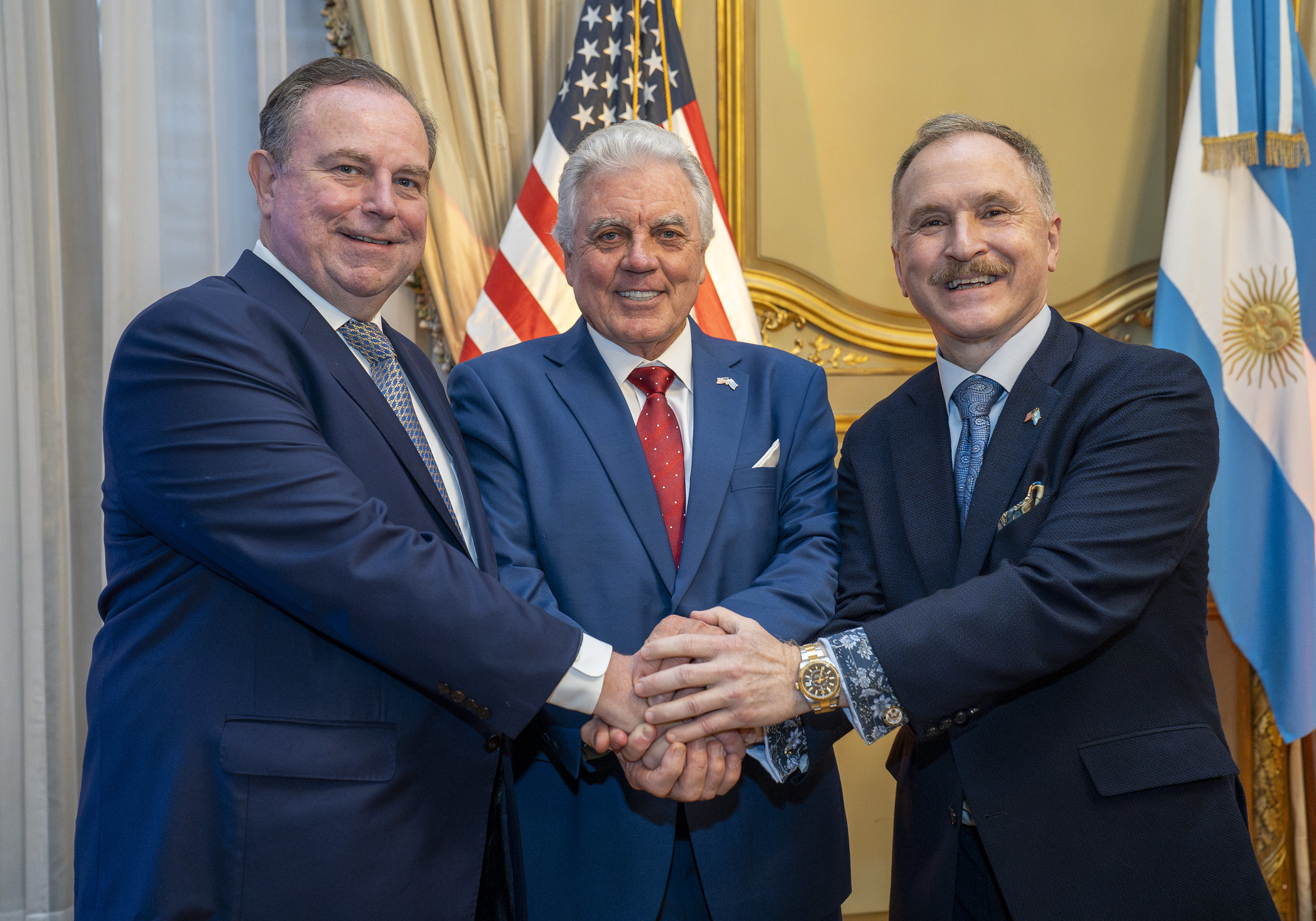Washington prohíbe la entrada a cinco figuras clave de la lucha contra el odio y la mentira en redes —incluido el artífice de la DSA Thierry Breton—, tildándolos de “activistas radicales” que imponen censura extranjera. Europa responde con indignación y denuncia un ataque a su soberanía regulatoria, mientras se profundiza la fractura transatlántica sobre quién debe controlar el debate público digital.

En las últimas semanas, una decisión poco habitual reavivó las tensiones políticas y culturales entre Europa y Estados Unidos: Washington vetó el ingreso al país de cinco ciudadanos europeos dedicados a combatir la desinformación y el discurso de odio en redes sociales. Para la administración estadounidense —alineada con el presidente Donald Trump y con sectores influyentes del ecosistema tecnológico— no se trata de expertos ni reguladores, sino de “activistas radicales” que buscan imponer censura extranjera sobre empresas norteamericanas.
Los vetados son figuras clave en el diseño y la aplicación de políticas digitales en Europa. Entre ellos se encuentran el francés Thierry Breton, impulsor de la Ley de Servicios Digitales (DSA); los británicos Imran Ahmed y Clare Melford, vinculados a organismos que monitorean campañas de desinformación; y las alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, referentes en la lucha contra el discurso de odio en internet. Todos comparten un mismo eje de trabajo: exigir que plataformas como X, Meta o YouTube asuman responsabilidades sobre los contenidos que alojan.
Ese es el punto de quiebre. Para Estados Unidos, la presión europea para que las redes retiren noticias falsas, frenen operaciones coordinadas y limiten discursos dañinos constituye una interferencia directa en la libertad de expresión y una amenaza al modelo estadounidense de autorregulación. Para Europa, en cambio, se trata de proteger el debate público, los procesos electorales y los derechos fundamentales en un entorno digital cada vez más descontrolado.
La Unión Europea reaccionó con dureza. Bruselas calificó el veto como “inaceptable” y denunció un intento de socavar la soberanía regulatoria europea, recordando que la DSA es una ley aprobada democráticamente y aplicable dentro de su territorio. Gobiernos como el de España también expresaron su respaldo a los afectados y advirtieron que la medida sienta un precedente peligroso.
Más allá de los nombres propios, el episodio expone una disputa estructural que atraviesa a las democracias occidentales: ¿internet debe funcionar bajo la lógica de la libertad absoluta de mercado o bajo reglas estatales que limiten abusos, mentiras y discursos de odio?

Para sectores del trumpismo y figuras como Elon Musk, cualquier regulación equivale a censura ideológica. Para Europa, no regular implica dejar el espacio público en manos de algoritmos, intereses privados y campañas de manipulación masiva.
El conflicto deja al descubierto una paradoja cada vez más evidente. A los medios de comunicación tradicionales se les exige —con razón— responsabilidad, chequeo de fuentes, marcos éticos y compromiso con la libertad de prensa y de expresión. En cambio, en el universo de las plataformas digitales, donde hoy se libra buena parte del debate público, esa exigencia parece diluirse en nombre de una libertad absoluta que muchas veces se traduce en anarquía informativa, desinformación y caos.
Europa intenta ordenar ese espacio con leyes y responsabilidades. Estados Unidos denuncia censura y defiende un modelo casi sin regulación. El debate también vuelve a poner en primer plano un punto central: la responsabilidad periodística y la identificación de quienes comunican. En los medios tradicionales se sabe quién escribe, quién edita, quién dirige y quién responde. En las redes sociales, en cambio, gran parte de la conversación pública está impulsada por anonimato, cuentas falsas, algoritmos opacos y actores sin rostro, que influyen en la opinión pública sin asumir consecuencias.
Esa diferencia no es menor. La existencia de medios responsables, identificables y sujetos a reglas es una condición básica para el normal funcionamiento de los gobiernos democráticos y para una libertad de expresión real, no distorsionada por la mentira, la manipulación o el ruido permanente. Regular no es callar voces: es garantizar que el debate público se dé en condiciones justas, transparentes y verificables.