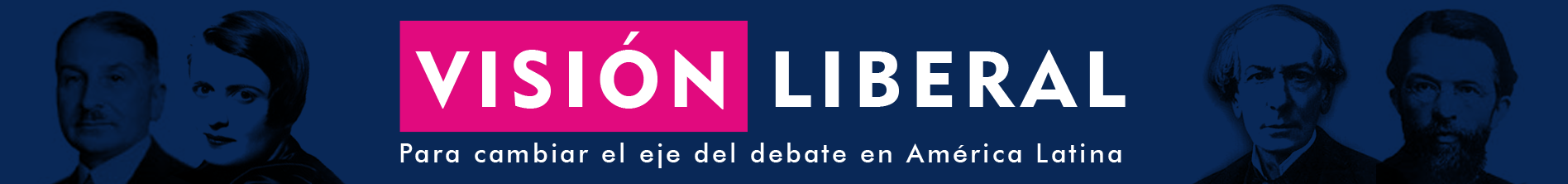La hipótesis de Fukuyama sobre el “fin de la historia” prometía una paz duradera bajo el dominio del liberalismo democrático. Sin embargo, el ascenso de potencias emergentes, el fracaso de la democracia universal y las crecientes crisis transnacionales revelan un mundo fragmentado, donde la soberanía, el nacionalismo y los intereses estratégicos redefinen las relaciones internacionales, exigiendo un replanteamiento urgente de la disciplina.

Por Rafael PP Dosson. En su libro de 1992 El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama planteó una de las hipótesis más desafiantes y duraderas en el corpus de las relaciones internacionales. Como la caída inesperada de la Unión Soviética y el ascenso del orden democrático liberal occidental parecían anunciar la larga paz natural después del momento más violento de la humanidad. Para los defensores de la hipótesis de Fukuyama, este momento unipolar contrafactual podría verse como una progresión lineal, sostenida por la tríada de democracia, comercio e interdependencia. Para otros, señaló un recordatorio de nuestro cautiverio a la historia y un preludio al final final del orden mundial actual. Sin embargo, el regreso de la historia no significa su estricta repetición. El llamado “retorno a la política de poder” de hoy no se parece a un ascenso al estilo alemán a la confrontación sistémica, sino que marca un alejamiento del statu quo occidental liderado por Estados Unidos. El sistema internacional, tal como se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto casi irreconocible debido al ascenso de las potencias emergentes, la transferencia histórica de riqueza relativa e influencia económica de Occidente a Oriente, la creciente globalización, las fuerzas transnacionales y la reducción de la brecha en las diferencias de poder entre los estados.
El fracaso de la tesis del ” fin de la historia ” se debe a dos supuestos clave: (1) la necesidad de un orden democrático adoptado globalmente, y (2) la aceptación universal del liberalismo como fundamento de la teodicea humana. Para que la hipótesis de Fukuyama fuera válida, la democracia y el liberalismo habrían tenido que extenderse universalmente, a todos los países. Sin embargo, esta convergencia no se ha producido. Algunos estados, como China, han adoptado aspectos del liberalismo económico sin adoptar la gobernanza democrática, lo que demuestra que la combinación liberal-democrática no es natural ni inevitable.
[La libertad también tiene voz de mujer]
— Visión Liberal (@vision_liberal) June 13, 2025
📌 La @Liberty_ISIL 2025 (del 15 al 17 de agosto) en Buenos Aires reúne a destacadas pensadoras y activistas para debatir el futuro del liberalismo con una visión global e innovadora.
⭕ Mary J. Ruwart, Presidente del Board de Liberty… pic.twitter.com/CXmsbr2J2C
Incluso donde la democracia liberal se ha extendido, no ha demostrado consistentemente su superioridad. En las últimas décadas, algunos regímenes autoritarios han superado a las democracias en áreas como el desarrollo económico, la cohesión social y la gestión de crisis, lo que pone en entredicho la suposición de que la democracia liberal es el modelo más eficaz o deseable. Esta brecha de desempeño se ha hecho particularmente evidente en la respuesta a las crisis sociales. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, puso de manifiesto cómo ciertos sistemas autoritarios podrían actuar con mayor decisión y eficacia en tiempos de emergencia global. A medida que el mundo se enfrenta a crecientes crisis transnacionales —cambio climático, competencia por los recursos, pandemias, ciberamenazas, migración—, la resiliencia y la adaptabilidad podrían ser más importantes que el tipo de régimen por sí solo.
El razonamiento del “fin de la historia” implica la necesidad de un terreno común para definir qué es bueno o malo, una especie de teodicea universal. Primero, en relación con el sistema democrático-liberal, la hipótesis de que “ las democracias no van a la guerra entre sí ” requiere que todas las relaciones interestatales sean diádicas y democráticas. La evidencia empírica muestra que las democracias frecuentemente entran en conflicto con los no democráticos . Las intervenciones estadounidenses en Irak, Kuwait y otros lugares sirven como claros ejemplos de que ser democrático no garantiza el pacifismo. Esto sugiere que, a menos que todos los estados se vuelvan democráticos, las condiciones necesarias para prevenir la guerra siguen sin cumplirse. Segundo, la noción de una teodicea política —la creencia de que el liberalismo representa un punto final moral universalmente aceptado— presupone un consenso más allá de los desacuerdos políticos fundacionales . Supone un marco compartido para determinar el mal menor en la toma de decisiones, equilibrando lo que es desagradable con lo que es desastroso. Pero el juicio político está inherentemente moldeado por el contexto, las compensaciones y las luchas de poder que son profundamente específicas de cada sociedad. Imaginar una política libre de conflictos o poder es tan irrealista como esperar una unidad global bajo una sola religión o código moral.
La exportación de la democracia y los cambios de régimen en países autoritarios no ha hecho más que fortalecer las tendencias nacionalistas y alimentar el resentimiento hacia la intervención occidental . Por ejemplo, la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la intervención de la OTAN en Libia en 2011, enmarcadas como una promoción de la democracia, en lugar de fomentar la paz, alimentaron el sentimiento antioccidental, desestabilizaron regiones y reforzaron las normas de autodeterminación y soberanía. En respuesta, países como Rusia y China han abogado cada vez más por la no intervención, haciendo hincapié en la soberanía nacional. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el auge de los movimientos nacionalistas globales demostraron aún más la reacción contra la injerencia extranjera.

Paralelamente, las organizaciones transnacionales, que en su día fueron pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz, han ampliado su membresía, pero gradualmente han perdido relevancia en las intervenciones y los acuerdos de paz a medida que el Sur Global asciende en poder, lo que socava su legitimidad. Muchas organizaciones internacionales, junto con los estados que las respaldan, han visto erosionada su credibilidad y legitimidad. Estas organizaciones ahora suelen desempeñar roles simbólicos en la gestión de conflictos, carecen de un compromiso firme con el estado de derecho y socavan los principios normativos que una vez defendieron. En los países del Norte, la ampliación de los poderes de toma de decisiones de estas instituciones sobre los gobiernos nacionales ha desencadenado inestabilidad política y social dentro de los estados liberales (por ejemplo, la Unión Europea). Como resultado, la identidad nacional y la soberanía se han convertido una vez más en valores políticos y sociales dominantes . Los crecientes extremos en los regímenes políticos y la falta de estabilidad política han fracturado aún más el orden internacional, con partidos de extrema derecha y extrema izquierda que complican la estabilidad interna y obstaculizan la cooperación internacional.
En el ámbito económico, mientras la riqueza global sigue creciendo, la hiperglobalización ha socavado la estabilidad económica de los estados liberales. A medida que el capital se desplaza hacia Asia-Pacífico y las cadenas de suministro globales se fragmentan cada vez más, las economías occidentales se enfrentan a ciclos crecientes de desempleo , un agravamiento de la desigualdad y la erosión de la clase media. Estas tendencias han alimentado el descontento interno, la desilusión con la globalización y la reacción populista. Estratégicamente, el ideal liberal de un mundo sin fronteras e interconectado —financiera, tecnológica y políticamente— ha redefinido el significado mismo del espacio y la distancia en los asuntos globales. Donde antes la distancia disuadía el conflicto, la globalización ha “encogido el mundo”, acercando fronteras, ideas y poblaciones, pero también haciéndolas más vulnerables. Esta interconexión, si bien promete apertura, ha expuesto nuevas amenazas internas y externas. A medida que se reafirman la soberanía y la identidad nacional en oposición a los ideales neoliberales progresistas, las disputas sobre fronteras y autonomía han resurgido como focos centrales de conflicto internacional.
[Volatilidad no es lo mismo que desestabilización] por @AbramAldo
— Visión Liberal (@vision_liberal) July 23, 2025
A medida que se acercan las elecciones legislativas, la incertidumbre y las estrategias de desgaste político pueden generar volatilidad, pero la solvencia del Estado y del BCRA brindan herramientas para mantener… pic.twitter.com/vkdgdKpXZh
Los marcos de seguridad también se han deteriorado. Alianzas tradicionales como la OTAN y la ONU, antaño la columna vertebral de la seguridad colectiva, son sustituidas cada vez más por alineaciones pragmáticas y estrategias de cobertura . Estos nuevos acuerdos reflejan una creciente desconfianza en los mecanismos de equilibrio tradicionales. Al mismo tiempo, la proliferación nuclear —antiguamente controlada mediante sólidos regímenes de no proliferación— ha recuperado impulso. Potencias como China y Rusia están avanzando en estrategias de proliferación vertical, a menudo de forma opaca, a medida que las nuevas tecnologías (p. ej., armas hipersónicas, defensas antimisiles) socavan la transparencia y la disuasión. La arquitectura de seguridad, antaño estable, está ahora marcada por la volatilidad y la fragmentación. Estas dinámicas han acentuado lo que Samuel Huntington predijo como el « Choque de civilizaciones ». Las divisiones ideológicas y estructurales entre Norte y Sur, Oeste y Este, y centro y periferia se han agudizado. La migración, el cambio climático y la creciente brecha económica entre ricos y pobres han profundizado las líneas divisorias culturales y geopolíticas. En lugar de unir a la humanidad bajo un orden global cosmopolita, la globalización ha intensificado la fragmentación de las civilizaciones.
Los cimientos mismos del orden internacional liderado por Occidente, que antes se creía garantizaba la paz y el progreso, ahora ceden bajo el peso de sus contradicciones. Estas crisis interrelacionadas significan no solo el declive del sistema liberal posterior a la Guerra Fría, sino el surgimiento de una nueva concepción de la geopolítica: en la intersección de lo geológico (cambio climático, escasez de recursos, degradación ambiental) y lo político (cambios demográficos, regresión democrática, reanudación de los conflictos), se configura una realidad global más controvertida, multipolar e inestable. Las ideologías promovidas por el orden occidental parecen cada vez más superadas por las transformaciones sistémicas en curso. El momentáneo “fin de la historia”, facilitado por la Pax Americana, impulsó un repliegue de la política de poder tradicional y fomentó marcos teóricos que priorizaban los elementos sociales e ideacionales de la sociedad internacional, dando lugar a teorías de tendencia reflexiva que enfatizaban el ” qué ” de las Relaciones Internacionales: sus estructuras, identidades y significados. Sin embargo, la ausencia de guerra se confundía con la presencia de la paz. La paz misma se daba por sentada. Este prolongado período de paz sin confrontación directa entre grandes potencias fomentó la ilusión de que los recursos e intereses globales podían gestionarse como piezas de un tablero de ajedrez. La paz posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyó sobre la esperanzadora suposición de que las nuevas reglas del orden internacional protegerían permanentemente a la humanidad de su pasado violento, una ilusión que ahora se está desmoronando.
La incapacidad de la teoría de las Relaciones Internacionales para anticipar el colapso de la URSS sigue siendo uno de los puntos ciegos más graves de la disciplina. Al igual que la caída de la URSS, que en su momento exigió un replanteamiento de las relaciones internacionales, ahora nos enfrentamos a otra transformación radical que requiere un cambio urgente y serio en nuestra forma de abordar las Relaciones Internacionales para evitar repetir otro gran fracaso analítico. Este momento exige despertar de la ilusión de la paz perpetua y reconocer que el “retorno de la historia” podría fácilmente convertirse en el “fin de la historia” si no logramos reconectarnos con la naturaleza esencial de la política y adaptarnos al resurgimiento de la geopolítica multipolar . Esto requiere nada menos que un replanteamiento integral de cómo estudiamos y practicamos las Relaciones Internacionales. La dicotomía simplista de lo bueno contra lo malo, lo justo contra lo injusto, se ha convertido en un marco vacío e improductivo, sobre todo cuando el estado económicamente más exitoso del mundo es un régimen socialista autoritario, cuando las autocracias gozan de altos niveles de apoyo público y cuando las distinciones entre regímenes ya no parecen impulsar los resultados de las Relaciones Internacionales como antes. La presión sobre el realismo a través de argumentos ideológicos o basados en regímenes está perdiendo su poder analítico.
[La Unión Europea demanda a Francia por explicar a la gente cómo reciclar]
— Visión Liberal (@vision_liberal) July 23, 2025
La Comisión Europea llevará a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer etiquetas de clasificación de residuos (logotipo “Triman”) que, según Bruselas, obstaculizan la libre circulación de… pic.twitter.com/uetemlUQP6
Imaginemos un mundo donde China puede forjar relaciones y fomentar la cooperación entre algunos de los estados con mayor oposición ideológica, como Irán y Arabia Saudita, a la vez que se asocia con sus propios adversarios. Las relaciones internacionales modernas se rigen cada vez más por una lógica pragmática y transaccional, impulsadas por intereses estratégicos que alivian tensiones arraigadas y reflejan una tendencia creciente: antiguos enemigos forjando nuevas alianzas geotécnicas que priorizan los intereses sobre la ideología y la estrategia sobre los valores.
A medida que la visión de Huntington de una democratización mundial se desvanece y la guerra resurge en Europa y Oriente Medio, regiones estratégicas como Taiwán, el Mar de China Meridional, el Estrecho de Ormuz, el Círculo Polar Ártico y puntos críticos marítimos como los Estrechos de Malaca y Panamá se ven cada vez más securitizadas y enredadas en dilemas de seguridad. Estos acontecimientos revelan colectivamente la inaplicabilidad de la hipótesis del «fin de la historia» y subrayan la urgente necesidad de nuevos marcos teóricos. La transición —potencialmente a través de la guerra— ya no es una cuestión de si , sino de cuándo . El fracaso de la hipótesis de Fukuyama revela que la paz es a menudo circunstancial y temporal: una pausa frágil en el ciclo continuo de violencia al que parecen estar atadas las relaciones internacionales.
Así como las condiciones para la paz crean las condiciones para la guerra, y la ilusión del “fin de la historia” allanó el camino para su regreso, debemos liberarnos de la trampa determinista de oscilar entre la expectativa de paz y la reacción subsiguiente a la guerra. La advertencia de Churchill —que quienes no aprenden la historia están condenados a repetirla— pasa por alto una verdad más profunda: la humanidad puede estar condenada a repetirla, la aprendamos o no. El aprendizaje por sí solo no basta; la teoría proactiva y la comprensión dinámica y contextualizada pueden intervenir significativamente en las complejas fuerzas que configuran el equilibrio del sistema internacional. Si bien las Relaciones Internacionales no pueden escapar completamente de la historia, la disciplina debe ir más allá del triunfalismo complaciente del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, debemos priorizar los próximos 50 a 75 años de cambio global: disrupción, emergencia y reordenamiento. Para que las Relaciones Internacionales sigan siendo relevantes para las políticas públicas, en lugar de meramente teóricamente interesantes, deben ayudarnos a abordar futuros múltiples y plausibles, no solo a asumir que solo habrá uno.